Esta
semana me han dado más calabazas que en toda mi juventud. Me han dado calabazas
de chocolate, “para los chicos”, me decían, y por la buena pinta que tenían tal
vez no les llegarían finalmente. Me han regalado chuches con forma de calabaza.
“Para que puedas hacer el truco o trato. ¿Hay trato?”. “Venga”, asentía
educadamente. Me han dado cestas con forma de calabaza. “Para llevar los
chuches”. Me han dado calabazas de las de verdad, unas talladas y otras sin
tallar. “Para que saques tu lado artista”. Me han dado guirnaldas y platos con
forma de calabaza. “Para decorar la casa”. En cuanto entraba en cualquier
comercio, escuchaba una voz con cierto timbre metálico que me decía: “Su
calabaza, gracias”. Y no he dejado de ver carteles con dibujos de calabazas por
todas partes. Igual esto de Halloween se nos está yendo un poco de las manos. A
ver, a mí siempre me han gustado las calabazas, no tengo nada contra ellas.
Recuerdo hace varios años contar cuentos en Trasmoz, de noche, al lado del
cementerio, y ver las calles iluminadas únicamente por calabazas con velas en
su interior resultaba encantador. Pero ahora todavía quedan unos días para
Todos los Santos y ya tengo el cupo de calabazas cubierto. Mi hijo se va a
disfrazar de calabaza. Mi hija se va a disfrazar de bruja, vale, pero con
veinte adornos de calabazas. Y esta semana he vuelto a tener un sueño que no
tenía desde la infancia: iba a concursar al Un,
dos, tres, y hacía todo lo posible y lo imposible para llevarme al huerto a
la Ruperta. Al despertar, sudoroso y temblando porque me había tocado un
apartamento en Torrevieja, descubría en el espejo que mi cabeza tenía forma de
calabaza. Parecía Mervin Pumpkinhead, el espantapájaros con cabeza de calabaza
de Halloween de The Sandman. Qué
pesadilla calabacil, madre mía.
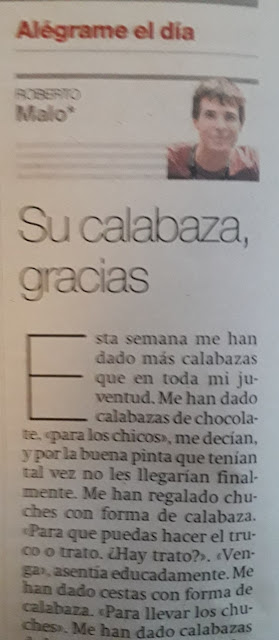































































No hay comentarios:
Publicar un comentario